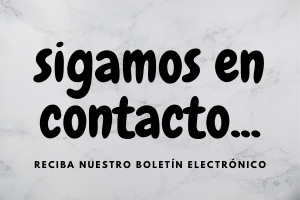En la ceremonia de los 50º Premios Óscar de 1978, el primer premio de la noche se entregó a Vanessa Redgrave por su papel en Julia (1977). La actriz británica, de carrera sólida y prestigio incuestionable, debería haber vivido un momento de gloria. Sin embargo, su triunfo estuvo marcado por uno de los episodios más politizados en la historia de la Academia.

Vanessa Redgrave en los Óscars de 1978.
Redgrave había producido el documental The Palestinian (1977), rodado en medio de la guerra civil libanesa y en los campos de refugiados palestinos. Allí entrevistó a líderes, combatientes y refugiados, entre ellos Yaser Arafat (político palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y distinguido en 1994 con el Premio Nobel de la Paz), brindándole espacio para exponer la causa palestina. La película, imposible de imaginar dentro de un estudio de Hollywood, desató la furia de la Jewish Defense League (JDL), que organizó protestas, sabotajes e incluso atentados contra salas que proyectaban el filme. La misma Redgrave fue objeto de amenazas, y al llegar a los Óscar, vio cómo una figura con su semblante era colgada y quemada frente al Dorothy Chandler Pavilion.

Miembros de la Jewish Defense League quemando la figura de Redgrave.
Esa noche, al aceptar el premio, la actriz pronunció un discurso incendiario: denunció la campaña de “un pequeño grupo de matones sionistas” y defendió el derecho del pueblo palestino a ser escuchado. Su acto, recibido con abucheos del público, le costó caro: fue aislada social y profesionalmente. Incluso su compañera en Julia (1977), Jane Fonda, símbolo del activismo contra la guerra de Vietnam, la criticó públicamente y terminó alineándose con Israel en declaraciones posteriores.
El episodio revela un patrón más profundo: la casi total ausencia de voces pro-palestinas en la meca del cine. Como documentan los historiadores Tony Shaw y Giora Goodman en Hollywood and Israel: A History, desde los años cuarenta los grandes estudios, con la colaboración activa del gobierno israelí, produjeron películas que consolidaron una narrativa favorable a Israel y estigmatizante hacia los árabes y palestinos. Esta inclinación no surgió de la nada: gran parte de los estudios clásicos de Hollywood habían sido fundados por inmigrantes judíos de Europa del Este —como Carl Laemmle en Universal, los hermanos Warner en Warner Bros., Adolph Zukor en Paramount, o Louis B. Mayer en MGM—, quienes convirtieron al cine en un vehículo de integración cultural y defensa comunitaria en Estados Unidos. Con la creación del Estado de Israel en 1948, esa sensibilidad encontró un nuevo cauce en las representaciones cinematográficas.
Desde Sword in the Desert (1949) hasta Exodus (1960), pasando por los filmes sobre el rescate de Entebbe en los setenta o las cintas de acción ochenteras como Delta Force, Hollywood proyectó una imagen recurrente: Israel como víctima heroica o aliado estratégico de Occidente, y los árabes como fanáticos irracionales. Tanto Sword in the Desert como Exodus cumplen además una función justificadora: presentan la creación del Estado de Israel como una gesta inevitable y moralmente incuestionable, en la que la presencia judía en Palestina aparece legitimada mientras la población árabe es reducida a un obstáculo anónimo y violento. Incluso en producciones más recientes como World War Z (2013), la muralla de Jerusalén se presenta como salvación de la humanidad ante los zombis, en un eco inquietante del muro real que divide a israelíes y palestinos.

Paul Newman en Exodus (1960)
En 2005, Paradise Now, nominada al Óscar como mejor película extranjera, abrió una grieta al mostrar la historia de dos amigos palestinos que son reclutados para llevar a cabo un atentado suicida en Tel Aviv, explorando sus dudas, motivaciones y contradicciones personales. Al situar al espectador en la intimidad de quienes suelen aparecer únicamente como villanos anónimos, la película ofreció una perspectiva inédita en la gran pantalla. Sin embargo, más allá de contadas obras como esta, Hollywood ha continuado reproduciendo y consolidando los estereotipos ya instalados.
Mientras las instituciones israelíes cultivaron durante décadas estrechos vínculos con los grandes estudios americanos —desde préstamos de equipos militares hasta cooperación logística en rodajes—, los artistas que han defendido la causa palestina han enfrentado marginación, campañas de desprestigio y un escrutinio constante sobre sus carreras.
Ejemplos de esta presión no faltan: la ola de críticas que obligó a Penélope Cruz y Javier Bardem a dar explicaciones públicas en 2014 marcó un precedente reciente, y en 2023 el costo fue aún más evidente: Susan Sarandon fue expulsada de su agencia de representación y Melissa Barrera fue apartada de Scream VII tras manifestar su apoyo a Palestina. También, figuras como Amanda Seales y Rachel Zegler han sido objetivo de presiones y reacciones adversas por expresarse en la misma línea. A pesar del cambio de los nombres y las décadas, las consecuencias para quienes cuestionan el relato dominante en Hollywood siguen siendo tangibles.

Javier Bardem en los Emmys (2025) posando con una kufiya.
La soledad de Redgrave en la fiesta posterior a los Óscar, acompañada únicamente por sus guardaespaldas mientras el resto de Hollywood la evitaba, sintetiza la dimensión del tabú. Su caso anticipó lo que Shaw y Goodman muestran con rigor académico: un sistema cultural en el que la política exterior estadounidense y la narrativa sionista encontraron en la industria del entretenimiento un altavoz global.
Más de cuatro décadas después, la representación en Hollywood sigue siendo abrumadoramente favorable a la narrativa oficial. Con Palestina e Israel en pleno foco mediático, cada vez más voces se alzan en Hollywood para denunciar el genocidio, actos no exentos de polémica por mucho que los tiempos hayan cambiado. La experiencia de Vanessa Redgrave, lejos de ser un episodio olvidado, sigue resonando como advertencia y precedente en la memoria de la industria.